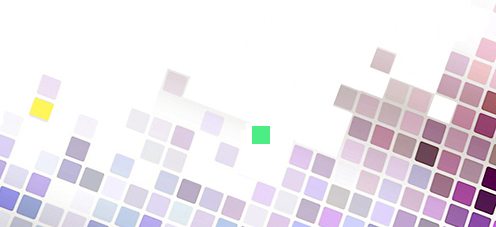Un día de estos, tomaré en un puño todas las máscaras y estigmas que la sociedad y la fuerza de la costumbre han ido tejiendo sobre mí como una mortaja, y rasgaré esa vestidura de arriba abajo con un corte seco y limpio, como se abre un melón maduro. Que lo más tierno y jugoso habita dentro, protegido de la intemperie. Un día de estos.