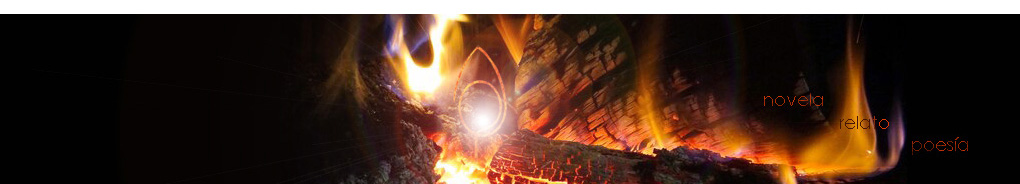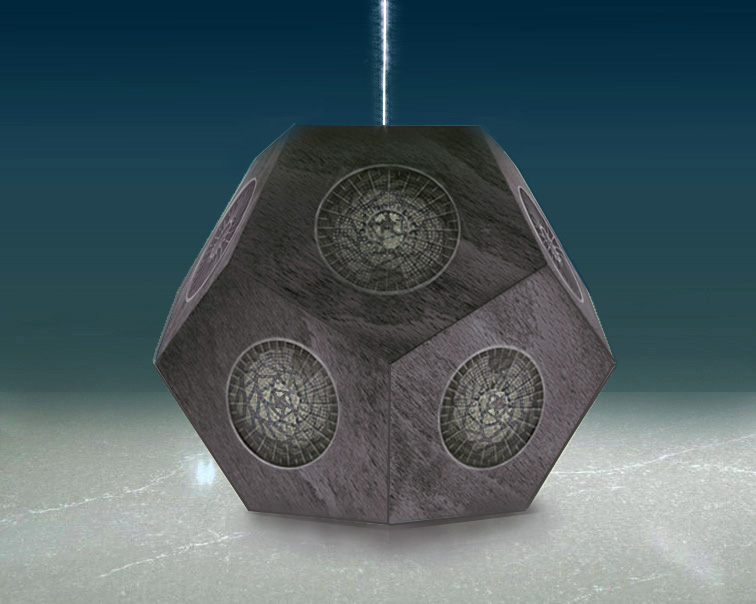Ninguno de nosotros lo vio venir. Ni siquiera el más anciano, poco acostumbrado al mundanal ruido de los hombres que pueblan esta linde. Primero es la estridencia de los grandes senderos de grava. Con ellos vienen los apoderados de los campos, para ordenarlos. Allá en mi terruño, puede que por las rocas y el terreno sinuoso, no llegaron a hincar su azada. Por incontables estaciones nadie nos molestó. Nada alteró el curso natural de los ciclos.
Confiábamos en nuestra fortuna, indolentes, engañados por un retoño que llegó a nosotros por accidente. Un retoño es como una brisa entrecortada que cambia continuamente de dirección y luego se apaga. No tiene fuerza, ni propósito, ni asiento. Qué razón tenían algunos que no han vivido mucho ni poco, sino lo justo, al entender que detrás de uno vienen muchos. Tenían razón. Eso era una constante, como la escarcha en los albores del invierno.
No sé por qué vendría a mí, al fin, aquel retoño, después de tantas incursiones, tras patear la tierra, asustar a los pájaros, masacrar a los pequeños moradores de la tierra, del aire. Sería que me vio imponente y se plantó frente a mí, desafiante. Marcó mi piel con algo afilado, y luego la suya propia con un golpe seco sobre mi herida, como si librara una batalla consigo mismo pero lo hiciera espejándose en cualquier blanco animado o inerte. Algo de él quedó impreso en mí: su fina corteza, su sabia ligera y tibia, me impregnaron. Luego comprendería que las brisas ligeras pueden ser peligrosas cuando traen consigo vendavales capaces que arrancar árboles robustos, dehesas y bosques.
A raíz de aquellas incursiones fueron viniendo otros, y no eran retoños precisamente.
Tan enraizado me hallaba en los límites entre la sierra y el valle… Conocía las virtudes y los estragos de cada estación. Sentía muy de cerca a los míos con la llegada de la primavera. Su eco llegaba a mí a través de los vientos y de la tierra. Hermanados en lo profundo, compartíamos quietud y rumores. Los últimos cada vez más continuos e inquietantes, iban cercando los límites del bosque, hasta el día en que vinieron a por mí. No emplearon el vil metal para cercenarme. En lugar de ello, cavaron con sus máquinas la tierra que me acogía, y por un breve tiempo, menos de lo que tardo en esparcir mis frutos, dejé de escuchar el pulso de la tierra, y a los seres que como yo se nutren de ella.
Perdí todo contacto con los míos. El aire se enrareció y los ecos conocidos se disolvieron. Vinieron a reemplazarlos unos efluvios tímidos, desconocidos, y una tierra tímida, desarraigada como yo.
No conté las estaciones que me llevó horadar la tierra, cavar profundo, buscar respuestas. Las que encontré no me consolaron. El aire susurraba confuso en algún dialecto que sólo la primavera me traducía. Diría que a mi alrededor el espacio se había petrificado y en él no había vida a la que pudiera dar cobijo. Algún pájaro se posaba en mis ramas y pronto emprendía el vuelo sin ánimo de volver, mucho menos de anidar. Estaba sólo, aislado del mundo. El invierno se instaló en mi ánimo y nada más que me ocupé de nutrirme. Aun así perdí gran parte de mi verdor.
Afanado en destilar la sabia que lubrica mis anillos, aquellos que contienen toda mi historia, no tenía clara conciencia de que en ella estaba impresa una marca humana. Creí sentir a aquel retoño que no era ya brisa, sino un sostenido vendaval. No entiendo como pude sentir algo tan volátil, tan humano, pero eso explicaría lo que sucedió después. Un día la materia inerte se hizo a un lado, y aquella presencia humana tomó consistencia. Vino hacia mí envuelvo en una forma más de torbellino que de ventisca. Apoyó su mano sobre la herida que una vez me infligió. No, no era sólo su mano, con los dedos firmes reconociéndola; apoyaba voluntad y emoción a partes iguales. Ese suave torbellino me hizo cosquillas en la herida, penetró en mi corteza de un modo misterioso y reverberó en mi último anillo. Luego tomó impulso hasta una de mis ramas bajas, que reverdeció en una temprana primavera.
Mis frutos yacían a sus pies en tierra estéril, cubierta de piedras. Muchos inviernos después, en una de sus visitas, debió tomar una aceituna recién caída; la misma que sembró en algún terreno próximo, que ha crecido, que me habla hoy en el viento.
El zagal que fuera brisa y luego vendaval, hoy es brisa otra vez y parece apagarse. Cada vez más a menudo lo inerte se hace a un lado; él empuja lo inanimado y viene a mí. Su tacto tembloroso vuelve a la herida. Ya no sé si es la suya o la mía, o la de ambos. Se confunden. Sólo sé con certeza que él me eligió, hizo mío su hogar. Tal vez cuando muera y se entierre en él, cuando devuelva a la tierra parte de lo que tomó, se rompa un hechizo de palabras que nos separan, y empecemos a entendernos de verdad.