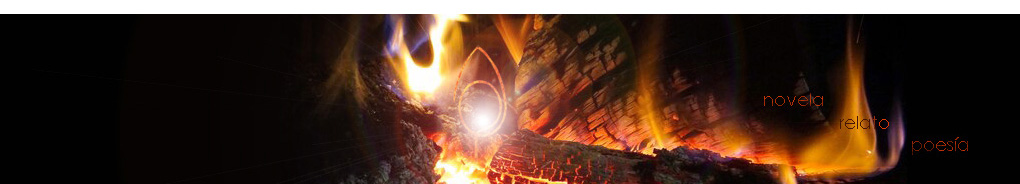Se afanaron en la tarea que cada uno se había asignado. Apuraban los últimos rayos del sol que inflamaban las nubes. La tierra opaca guardaba un silencio mortecino.
Antes del anochecer Talio y Murno regresaron con unas liebres, que la vieja Pondrila se encargó de despellejar y limpiar en un arroyo cercano, mientras Liria preparaba la hoguera. Surco tardó en bajar del árbol. Se había propuesto trepar tan alto como sus piernas y su destreza le permitieran. Desde las alturas, sus ojos de águila alcanzaban a distinguir el castillo, y era cierto que parecía una llama quieta rodeada de negrura.
Cenaron cayados, absortos en el crepitar del fuego que aplacaba el rumor vigilante del bosque. Estaban a un día de camino, y aunque atrás quedaba el Campo de los Quemados, y una jauría de lobos hambrientos, algo siniestro se revolvía en sus corazones.
̶ ¿Qué dicen tus oráculos, vieja? ¿Gozaremos de protección en la ciudad?
̶ Todavía nos queda llegar. Luego ya se verá. No basta con blandir una espada. La última batalla se libra dentro, y ahí no hay sello, ni joya, ni promesa que pueda torcer los designios del arcano.
̶ Esta espada, mujer, ha ganado gestas que los juglares están por cantar. Y siempre luchó con honor por la causa cristiana. –Talio mantenía la cabeza muy erguida y la mirada perdida en las sombras, como si nadie la mereciera.
̶ He oído que esa ciudad es una fortaleza que guarda tesoros en sus entrañas, y también buenos vinos –terció Murno. Se limpiaba en el puño la grasa que resbalaba de su boca mientras escupía trozos de carne triturada. ̶ ¿Qué dices tú, Surco?
̶ Que adiestran ejércitos para luchar en tierras lejanas, y luego los nombran caballeros y los colman de honores cuando vuelven victoriosos –terció el escudero, taciturno.
Todos miraron a Liria, que guardaba silencio. Escondida en su sayo masticaba pan seco con queso. Su voz frágil se dejó escuchar temblorosa en el silencio.
̶ Dicen que solo el que es puro de corazón puede atravesar sus puertas, que llevan siglos cerradas. – Miró a Surco a los ojos.
Murno rio lanzando a la doncella una mirada de deseo. ̶ ¿Acaso es una ciudad fantasma? ¿Y la guardan sus muertos?
̶ Nunca me asustaron tanto los muertos como los vivos, pero estos ojos han visto tanto… Esta misma tierra está maldita – sentenció la vieja.
Esa noche solo lograron protegerse del frío, porque el calor del fuego no alejó las pesadillas. Surco, que hizo la primera guardia y la última los vio revolverse inquietos. Él mismo soñó con Murno, aplicado a su oficio de robar. Mientras todos dormían se había llevado caballos y enseres. Cuando Talio lo despertó de madrugada se sintió aliviado al ver que todo estaba en orden. Esperó al amanecer contemplando las estrellas en un cielo que empezaba a clarear.
Con los primeros rayos de sol retomaron el camino a paso lento, con cuatro corceles: en cabeza las mujeres montaban el jamelgo más flaco. Le seguían Murno y Surco. El más recio cargaba los fardos de enseres, y el caballero, siempre distante, cerraba la marcha. El paisaje se iba despejando, y por doquier aparecían grandes piedras que el viento y la lluvia habían cincelado a su capricho.
Pasado el mediodía alcanzaron el último cerro, y tras él se detuvieron desbordados por la panorámica. Algunas nubes cruzaban veloces; tapaban a ratos el sol, y los ocres y pardos de la tierra pedregosa viraban recorriendo grandes distancias. Se detenían de repente, precipitándose en la oscuridad.
Todos miraron hacia la torre del castillo, pues no era otra cosa que una fortaleza prieta y fuertemente amurallada, elevada sobre un promontorio; un farallón siniestro envuelto en un mar de negrura. Cuando el sol se imponía la piedra clara brillaba en la torre como una espada flameante. El espectáculo les estremeció, más aún, cuando al acercarse, pese a la resistencia de los caballos, advirtieron los puentes de piedra. Eran tres en total, de apariencia tan liviana que semejaban las patas de una araña. Un viento cortante envuelto en lamentos subió hasta ellos. Las bestias se encabritaron. Hubieron de amarrarlas a unos árboles y continuar a pie el último tramo. Algo ominoso se apoderó de ellos cuando se asomaron a la sima. A partir de allí la tierra era oscura y profunda, como una herida mortal en la tierra quebrada. Solo la fortaleza se erguía al otro lado, desnuda, desafiante.
Cruzar uno de aquellos puentes requería algo más que templanza. El más ancho, por el que hubiera pasado una carreta tirada por bueyes, estaba roto; quedaban de él un muñón a cada lado. Los otros dos puentes, separados unos doscientos pies, no estaban más lejos ni más cerca que el primero; se cerraban en ángulo sobre el terreno curvo que miraba al castillo, convocados por su poder.
Pondrila se agarró el estómago, y todos, hasta el noble Talio, creyeron que sus fuerzas flaqueaban. Cada uno de los puentes que aún estaban intactos no tendría más de un metro de ancho; ascendían ligeramente antes de abrazar la roca, a unos trescientos metros, y el suelo era irregular. Se veían tan frágiles que era inverosímil que el abismo no los hubiera engullido.
Aún les llevó algo asumir que solo había un camino. Una bandada de buitres comenzó a sobrevolar en círculos el abismo.
̶ Ahora entiendo que la llamen así – dijo el caballero, sin llegar a entenderlo en todo su sentido.
̶ ¡Arcosanto! –clamó Murno.
̶ Ese es uno de sus siete nombres.
̶ ¿Cuáles son los otros?
̶ Los otros, rufián, los conocerás cuando pases al otro lado.
Espoleado por la dureza del caballero, el ladrón no se anduvo con cábalas; para sorpresa de todos fue el primero en probar fortuna. El miedo cedió su privilegio antes de tomar la delantera a la codicia. Avanzó Murno precavido los primeros cien metros, haciendo acopio de valor y deseo. Luego se detuvo, vacilante. Quiso correr hacia adelante, pero algo se lo impedía. Trastabilló y ante el estupor de sus compañeros cayó a un lado, arrastrado al abismo. Todos miraron con expectación a Talio, el caballero.
Talio oteó en la distancia, y no tardó en acudir a la llamada de su destino. Se internó en el puente con paso firme. Luego aflojó, como si la coraza del yelmo y el resto de la armadura cayeran a plomo sobre su cuerpo macilento. Cuando ya había alcanzado la mitad del recorrido desenvainó la espada y empezó a blandirla en el aire, cada vez con más rabia. En un arrebato final la sacudida le hizo perder el equilibrio y cayó al vacío.
Liria se llevó las manos a la cara. Pondrila cogió algo del refajo, y lo asió con fuerza sobre el pecho, mientras recitaba entre murmullos, con los ojos cerrados. El escudero se apartó, sumido en profundas reflexiones. La cicatriz que hendía su rostro, la misma que daba fe de su nombre, y que había sido durante años la prueba su amargura, pareció hundirse aún más en su piel curtida. Comenzó a caminar a un lado y a otro con la cabeza gacha. Por fin se detuvo y se sentó sobre una roca. Liria y Pondrila hicieron lo propio; habían perdido toda esperanza de alcanzar el castillo.
Surco perdió la mirada en un horizonte que parecía inalcanzable. Luego contempló el cielo, resignado. Los buitres ya planeaban en lo profundo en busca de alimento. Buscó el escudero una rama gruesa que le sirviera de apoyo. La arrancó de un árbol reseco con ayuda de su daga, y se acercó a las mujeres. Liria lo miró angustiada.
̶ ¡Toma Surco, llévalo contigo, te protegerá! –
De entre las piedras lunares que adornaban su cuello acartonado, Pondrila se había arrancado una opaca, marcada con tres runas; se la ofrecía sin reservas. Era lo más valioso que tenía, pero Surco la rechazó humilde.
̶ No, mujer, yo no creo en tus amuletos. Si no está en mi destino pasar, de poco me servirán.
̶ ¡Surco, no seas necio, tómala!
̶ ¡Surco, escucha a la anciana!
̶ Gracias, pero no. Vosotras sois dos, y yo solo uno. Si logro pasar, buscaré ayuda. Os prometo que no os dejaré a vuestra suerte. Si no lo consigo rezad por mi alma.
Se internó el escudero al fin por la estrechura del puente, precedido de su báculo, del que aún florecían algunas hojas verdes. A mitad de su recorrido hincó la rodilla. Se enderezó despacio. Las mujeres contenían la respiración. Liria lloraba. Cerraba los ojos pero una cruel inercia le obligaba a abrirlos de nuevo, siempre para comprobar aliviada que el escudero avanzaba, y al fin llegaba al otro lado. Solo entonces se levantaron y la muchacha sollozó esta vez de alegría, aun sabiendo que ellas no pasarían.
Surco se volvió y contempló por última vez, con dignidad y respeto, el filo de su navaja. Todo lo demás también quedaba atrás. Toda su vida se había reducido a una huida, nada más. Vació sus pulmones de esos últimos estertores, y cuando los llenó de nuevo, sintió que una sabia nueva regaba su cuerpo, y su alma resplandeció como una espada flameante. Luego alzó la mano a modo de despedida, antes de internarse entre los riscos del promontorio, por el camino que conducía a las puertas del castillo; desde allí se divisaban casi ocultas las murallas de la ciudad. Por el humo de las chimeneas que agrisaba los cielos supo el escudero que había allí vida y esperanza de futuro.